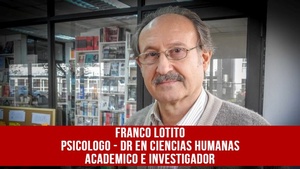No hagamos cargo a Dios de nuestras incompetencias
Por Eduardo Javier Barahona Kompatzki, Psicólogo, Magíster.
“Yo soy yo y mis circunstancias, si no salvo mis circunstancias, no me salvo yo”, Meditaciones del Quijote, 1914, José Ortega y Gasset.
En Chile, y en su sistema escolar, aún se puede ver que existen colegios que separan a niñas y a niños… en otros lugares del mundo, también. Es posible pensar que se pretende con ello seguir las tradiciones y costumbres patriarcales que, por definición, son sexistas y excluyentes. Y, por supuesto, mantener en el legado educativo un referente segregacionista, donde el proceso de socialización, es un proyecto personal adaptado al rol de género determinado por el sexo de nacimiento. No en vano cada sociedad decide, con arreglo a su sistema de pensamiento, vida y jerarquía de valores y relaciones, lo que se ha de enseñar a las nuevas generaciones, abriendo preguntas frente al cómo, quién, dónde, con quién, para qué y por qué. Desde estas preguntas entendemos cómo se conforman las formas de ver la educación al interior de cada país, ateniéndose siempre a un momento histórico, político y social imperante durante el transcurso de lo que se ve.
Mirando la historia educativa en Chile, es interesante detenerse en observar el desarrollo del mismo y si este fue, desde su génesis, un espacio equitativo con los géneros. Desde el género femenino, las primeras escuelas primarias, creadas hacia 1812, estaban principalmente destinadas a la alfabetización, esa era la forma de ver (Política) de la época. Dichas escuelas eran vinculadas en sus comienzos a los conventos y dirigidas fundamentalmente a las mujeres de la clase alta. En ellas las mujeres recibían formación en materia de lectura y escritura, educación religiosa y doméstica. Vale la pena mencionar que estas escuelas eran escasas hasta bien entrado el siglo XIX y que las autoridades se concentraban en la enseñanza de los varones… así lo veía la época.
Tomando el escrito de María Antonieta Mendoza, "Género, coeducación y convivencia humana", encontramos pistas de lo que ha sido nuestro sistema educativo:
“Con la fundación de la Universidad de Chile, en el año 1842, se dio curso a la creación de los primeros liceos, (…), pero manteniendo siempre serias limitantes en cuanto a los sexos se refiere; la educación que se impartía a la mujer estaba siempre vinculada a su rol materno, de esposa y administradora del hogar, por lo tanto, la fuerza y la sabiduría se potenciaba en el hombre, para quienes se crearon posteriormente las escuelas normales, en el gobierno de Bulnes y la primera escuela normal de mujeres sólo apareció en el año 1853, con estudios muy inferiores a los de los hombres y con gran resistencia por parte de los sectores conservadores de la época, quienes no concebían a la mujer alejada del hogar, con su rol natural de madre y esposa”.
Fue necesario que pasaran 20 años para que sucediera un hecho importante en términos de reconocimiento por las capacidades de la mujer en la educación; a raíz de un comunicado de prensa en el diario Independiente, cuyo manifiesto correspondió a un artículo del liberal Máximo Lira, que en una de sus citas decía:
“La mujer no es exclusivamente para el hombre aunque éste sea su marido; en primer lugar es para Dios, enseguida para sí misma y para su alma, después para su marido y sus hijos. Su destino es tan elevado como el del hombre y así lo quiso Dios cuando creó su alma a su imagen y semejanza, cuando la dotó de poderosas facultades intelectuales y la hizo libre. El hombre no es el único propietario del dominio de la inteligencia, lo posee en común con la mujer; y quitar a ésta lo que es su dote de ser inteligente, es cometer una injusticia que tiene una terrible sanción social (Labarca, 1939)”.
Se inició con ello un nuevo período para la mujer y sus posibilidades de incorporación a la educación, siendo aceptada en las escuelas secundarias, técnico - agrícolas y finalmente se facilitó también su ingreso a la educación superior, con el Decreto de 1877 siendo Ministro de Educación Luis Amunátegui, el cuál manifiesta:
“Se declara que las mujeres deben ser admitidas a rendir exámenes para obtener títulos profesionales con tal que ellas se sometan a las mismas disposiciones a que están sujetos los hombres”.
Con todos estos elementos, acceder a la educación no garantizó en sus líneas más íntimas la eliminación de las desigualdades en las relaciones de género, por tanto, ¿Hasta qué punto el sistema educativo inicial fue un espacio creador de igualdad de oportunidades de los géneros?
En la primera mitad del siglo XIX, la capacidad del Estado estaba enfocada en la organización de las instituciones de la República y no existían recursos para extender la cobertura de las primeras escuelas. Viendo que la educación era tema de vital importancia para consolidar la autonomía política de nuestra patria, los fundadores de la Sociedad de Instrucción Primaria (SIP) comprendieron la importancia y el deber de contribuir en ese gigantesco desafío desde el sector privado. Llama la atención que, desde los inicios de la Independencia de nuestro país, el Estado delegó la educación de los más pobres en la Iglesia y en privados y que desde siempre les traspasó recursos estatales (desde 1854 el Gobierno dispuso traspasarles a los privados un 50% de los costos necesarios para establecer escuelas privadas y un porcentaje adicional de los costos de mantención y de operación) para cumplir dicha misión, tanto a las congregaciones como a los privados.
Si nos atrevemos a proyectar un modo de mirar el sistema educativo mejor, sobre aquel que venga a perfeccionar el actual, en razón de las escuelas, colegios o liceos, la pregunta que debiera guiar la mirada es: ¿Qué tipo de persona se pretende formar?, si vamos a continuar con los modelos estereotipados por género, o si nuestros andar, en una nueva mirada, podrá causar un quiebre, potenciando la equidad, asumiendo-se como modelo educativo apuntar a corregir y eliminar todo tipo de desigualdades o de mecanismos discriminatorios por razón de género y otros. En esto, en los tiempos actuales, ¿Las congregaciones religiosas deben estar invitadas?
Desde que el destino de hombres y mujeres dejó de ser gobernado por los monarcas de turno, en aquella época cuando la ilustración comienza a forjar los Estados modernos, comienza también un reconocimiento de derechos y libertades inherentes a todas las personas que cambia completamente la forma en que vemos y organizamos el mundo. Hoy estas libertades son tan cotidianas y se sienten tan obvias que nos cuesta reconocer cuanto tiempo hemos perdido. Derechos, deberes y libertad ha venido a cambiarlo todo. Desde el momento en que podemos elegir qué creer o no creer con libertad, hay espacio para que la filosofía se pregunte, la ciencia investigue, la política proponga y uno vote. En esto hay espacio para el cambio y hemos cambiado mucho.
Durante estos procesos de permutación la forma en que se protege la libertad de consciencia ha ido cambiando, la forma en que se entienden las relaciones en sociedad evolucionando y hemos llegado a un momento en el que la discusión se sitúa no sólo en la no prohibición de pensar de alguna forma, sino que exista un respeto más extendido hacia esta, se pasa a entender el pluralismo como un valor y se busca que el Estado se mantenga neutral respecto a ideologías y creencias religiosas; eso es el Estado laico. En Chile la división entre Iglesia y Estado no es un tema resuelto, muestras hay por montones fruto de las múltiples denuncias, investigaciones, ordenanzas y otras interpuestas a diversos personajes del clero. Llama la atención que por extrañas razones se obstaculizan, demoran, expiran en nuestra jurisdicción, o, simplemente, se olvidan o archivan. No es fácil entender procesos de encubrimiento, sanciones canónicas pero no judiciales, eximición del sacerdocio sin sanciones legales, etcétera, todo aquello que hace pensar que Estado e Iglesia no tienen sus temas resueltos y son múltiples los ángulos donde se influyen en nuestro país, por ejemplo, la reforma educacional.
Desde hace muchos años la educación ha estado en el ojo de la tormenta en Chile, ha sido el centro de discusión y movilización. Yo, como muchos otros niños y niñas de mi generación, crecí en un entorno en el que el catolicismo era tan mayoritario que se asumía como verdad incuestionable. El colegio, los padres y hasta en la televisión, todos eran católicos. No había espacio para dudas, seguías en línea recta el único camino que la sociedad sabía trazar. Es en ese Chile y bajo una dictadura que no creía en el pluralismo se dicta el decreto 924 para regular los cursos de religión en la educación, haciendo que todos los colegios de Chile deban tener dos horas de religión semanales, lo que se convertiría en la mayoría de los casos en dos horas de religión católica semanales, y cuando digo todos me refiero también a los colegios privados, pues el decreto 924 no permitía la creación de un proyecto educativo sin clases de religión. Algunos años después se regresa a la democracia y durante esta se dictan varios decretos y circulares sobre pluralismo y respeto a las creencias, pero no pasan de ser ajustes menores donde el único cambio concreto es permitir que si el 100% de un curso se exime de religión, esas dos horas se redistribuyan en algún otro curso de formación general, lo que habilita la posibilidad de proyectos educativos privados sin religión, pero sigue siendo una barrera en términos generales.
Ante las múltiples denuncias que versan y giran, todas, en torno al abuso de las congregaciones religiosas, estas, a mi juicio, deben dar un paso al costado en todo lo referente a los temas país. Sabido es que desde la Constitución de 1925 que el Estado chileno se define como laico y abierto a la “manifestación de todas las creencias, la libertad de conciencia y el libre ejercicio de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público”, como señala ese texto constitucional. En la misma línea, la Constitución vigente asegura “la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos”. Se consagra así la separación entre el Estado y las iglesias, particularmente la católica, a la cual estuvo estrechamente ligada hasta inicios del siglo XX. La consecuencia práctica de lo anterior es que el Estado y las distintas confesiones deben respetar el ámbito de acción de cada uno y no deben interferir en las decisiones que adopten legítimamente. Lo anterior no excluye ni limita la posibilidad de que esas entidades puedan participar en el debate de cuestiones de interés público, como cualquier institución integrada a la sociedad, siempre que eso se haga dentro del marco legal aplicable a todos los ciudadanos y sean sometidas a todos los procedimientos que nuestra constitución incluye. Equidad. Ellas, las congregaciones, ¿Han respetado la moral, las buenas costumbres y el orden público?, ¿Cómo es posible, seguir, dándoles espacios gravitantes de definición a quienes han abusado de nuestros niños y niñas en sus mismos colegios?, ¿Por qué el cura abusador tiene más privilegios que el docente o administrativo que abusó?, ¿Cómo es posible entender que dependa exclusivamente del o la Presidente/a en generar comisiones que busquen el investigación y el reparado en los abusos sexuales por las Congregaciones Católicas? Aquella es una muestra más de que la separación Estado – Iglesia en nuestro país todo está al debe.
En lo personal, creo en Dios, pero, en los temas país, no hagamos a Dios cargo de nuestras incompetencias. Las congregaciones religiosas dicen representar a Dios en la tierra, donde en muchas su misión es predicar el amor, la justicia social y la paz entre los seres humanos. Sin embargo, las violaciones y abusos cometidos por los sacerdotes y religiosas solo muestran el origen desquiciado de esos seres humanos, donde sus encubrimientos revela no solo traición a las víctimas y a los fieles, sino también evidencia no estar a la altura.
Fuente de la información: Eduardo Javier Barahona Kompatzki, Psicólogo, Magíster
“Yo soy yo y mis circunstancias, si no salvo mis circunstancias, no me salvo yo”, Meditaciones del Quijote, 1914, José Ortega y Gasset.
En Chile, y en su sistema escolar, aún se puede ver que existen colegios que separan a niñas y a niños… en otros lugares del mundo, también. Es posible pensar que se pretende con ello seguir las tradiciones y costumbres patriarcales que, por definición, son sexistas y excluyentes. Y, por supuesto, mantener en el legado educativo un referente segregacionista, donde el proceso de socialización, es un proyecto personal adaptado al rol de género determinado por el sexo de nacimiento. No en vano cada sociedad decide, con arreglo a su sistema de pensamiento, vida y jerarquía de valores y relaciones, lo que se ha de enseñar a las nuevas generaciones, abriendo preguntas frente al cómo, quién, dónde, con quién, para qué y por qué. Desde estas preguntas entendemos cómo se conforman las formas de ver la educación al interior de cada país, ateniéndose siempre a un momento histórico, político y social imperante durante el transcurso de lo que se ve.
Mirando la historia educativa en Chile, es interesante detenerse en observar el desarrollo del mismo y si este fue, desde su génesis, un espacio equitativo con los géneros. Desde el género femenino, las primeras escuelas primarias, creadas hacia 1812, estaban principalmente destinadas a la alfabetización, esa era la forma de ver (Política) de la época. Dichas escuelas eran vinculadas en sus comienzos a los conventos y dirigidas fundamentalmente a las mujeres de la clase alta. En ellas las mujeres recibían formación en materia de lectura y escritura, educación religiosa y doméstica. Vale la pena mencionar que estas escuelas eran escasas hasta bien entrado el siglo XIX y que las autoridades se concentraban en la enseñanza de los varones… así lo veía la época.
Tomando el escrito de María Antonieta Mendoza, "Género, coeducación y convivencia humana", encontramos pistas de lo que ha sido nuestro sistema educativo:
“Con la fundación de la Universidad de Chile, en el año 1842, se dio curso a la creación de los primeros liceos, (…), pero manteniendo siempre serias limitantes en cuanto a los sexos se refiere; la educación que se impartía a la mujer estaba siempre vinculada a su rol materno, de esposa y administradora del hogar, por lo tanto, la fuerza y la sabiduría se potenciaba en el hombre, para quienes se crearon posteriormente las escuelas normales, en el gobierno de Bulnes y la primera escuela normal de mujeres sólo apareció en el año 1853, con estudios muy inferiores a los de los hombres y con gran resistencia por parte de los sectores conservadores de la época, quienes no concebían a la mujer alejada del hogar, con su rol natural de madre y esposa”.
Fue necesario que pasaran 20 años para que sucediera un hecho importante en términos de reconocimiento por las capacidades de la mujer en la educación; a raíz de un comunicado de prensa en el diario Independiente, cuyo manifiesto correspondió a un artículo del liberal Máximo Lira, que en una de sus citas decía:
“La mujer no es exclusivamente para el hombre aunque éste sea su marido; en primer lugar es para Dios, enseguida para sí misma y para su alma, después para su marido y sus hijos. Su destino es tan elevado como el del hombre y así lo quiso Dios cuando creó su alma a su imagen y semejanza, cuando la dotó de poderosas facultades intelectuales y la hizo libre. El hombre no es el único propietario del dominio de la inteligencia, lo posee en común con la mujer; y quitar a ésta lo que es su dote de ser inteligente, es cometer una injusticia que tiene una terrible sanción social (Labarca, 1939)”.
Se inició con ello un nuevo período para la mujer y sus posibilidades de incorporación a la educación, siendo aceptada en las escuelas secundarias, técnico - agrícolas y finalmente se facilitó también su ingreso a la educación superior, con el Decreto de 1877 siendo Ministro de Educación Luis Amunátegui, el cuál manifiesta:
“Se declara que las mujeres deben ser admitidas a rendir exámenes para obtener títulos profesionales con tal que ellas se sometan a las mismas disposiciones a que están sujetos los hombres”.
Con todos estos elementos, acceder a la educación no garantizó en sus líneas más íntimas la eliminación de las desigualdades en las relaciones de género, por tanto, ¿Hasta qué punto el sistema educativo inicial fue un espacio creador de igualdad de oportunidades de los géneros?
En la primera mitad del siglo XIX, la capacidad del Estado estaba enfocada en la organización de las instituciones de la República y no existían recursos para extender la cobertura de las primeras escuelas. Viendo que la educación era tema de vital importancia para consolidar la autonomía política de nuestra patria, los fundadores de la Sociedad de Instrucción Primaria (SIP) comprendieron la importancia y el deber de contribuir en ese gigantesco desafío desde el sector privado. Llama la atención que, desde los inicios de la Independencia de nuestro país, el Estado delegó la educación de los más pobres en la Iglesia y en privados y que desde siempre les traspasó recursos estatales (desde 1854 el Gobierno dispuso traspasarles a los privados un 50% de los costos necesarios para establecer escuelas privadas y un porcentaje adicional de los costos de mantención y de operación) para cumplir dicha misión, tanto a las congregaciones como a los privados.
Si nos atrevemos a proyectar un modo de mirar el sistema educativo mejor, sobre aquel que venga a perfeccionar el actual, en razón de las escuelas, colegios o liceos, la pregunta que debiera guiar la mirada es: ¿Qué tipo de persona se pretende formar?, si vamos a continuar con los modelos estereotipados por género, o si nuestros andar, en una nueva mirada, podrá causar un quiebre, potenciando la equidad, asumiendo-se como modelo educativo apuntar a corregir y eliminar todo tipo de desigualdades o de mecanismos discriminatorios por razón de género y otros. En esto, en los tiempos actuales, ¿Las congregaciones religiosas deben estar invitadas?
Desde que el destino de hombres y mujeres dejó de ser gobernado por los monarcas de turno, en aquella época cuando la ilustración comienza a forjar los Estados modernos, comienza también un reconocimiento de derechos y libertades inherentes a todas las personas que cambia completamente la forma en que vemos y organizamos el mundo. Hoy estas libertades son tan cotidianas y se sienten tan obvias que nos cuesta reconocer cuanto tiempo hemos perdido. Derechos, deberes y libertad ha venido a cambiarlo todo. Desde el momento en que podemos elegir qué creer o no creer con libertad, hay espacio para que la filosofía se pregunte, la ciencia investigue, la política proponga y uno vote. En esto hay espacio para el cambio y hemos cambiado mucho.
Durante estos procesos de permutación la forma en que se protege la libertad de consciencia ha ido cambiando, la forma en que se entienden las relaciones en sociedad evolucionando y hemos llegado a un momento en el que la discusión se sitúa no sólo en la no prohibición de pensar de alguna forma, sino que exista un respeto más extendido hacia esta, se pasa a entender el pluralismo como un valor y se busca que el Estado se mantenga neutral respecto a ideologías y creencias religiosas; eso es el Estado laico. En Chile la división entre Iglesia y Estado no es un tema resuelto, muestras hay por montones fruto de las múltiples denuncias, investigaciones, ordenanzas y otras interpuestas a diversos personajes del clero. Llama la atención que por extrañas razones se obstaculizan, demoran, expiran en nuestra jurisdicción, o, simplemente, se olvidan o archivan. No es fácil entender procesos de encubrimiento, sanciones canónicas pero no judiciales, eximición del sacerdocio sin sanciones legales, etcétera, todo aquello que hace pensar que Estado e Iglesia no tienen sus temas resueltos y son múltiples los ángulos donde se influyen en nuestro país, por ejemplo, la reforma educacional.
Desde hace muchos años la educación ha estado en el ojo de la tormenta en Chile, ha sido el centro de discusión y movilización. Yo, como muchos otros niños y niñas de mi generación, crecí en un entorno en el que el catolicismo era tan mayoritario que se asumía como verdad incuestionable. El colegio, los padres y hasta en la televisión, todos eran católicos. No había espacio para dudas, seguías en línea recta el único camino que la sociedad sabía trazar. Es en ese Chile y bajo una dictadura que no creía en el pluralismo se dicta el decreto 924 para regular los cursos de religión en la educación, haciendo que todos los colegios de Chile deban tener dos horas de religión semanales, lo que se convertiría en la mayoría de los casos en dos horas de religión católica semanales, y cuando digo todos me refiero también a los colegios privados, pues el decreto 924 no permitía la creación de un proyecto educativo sin clases de religión. Algunos años después se regresa a la democracia y durante esta se dictan varios decretos y circulares sobre pluralismo y respeto a las creencias, pero no pasan de ser ajustes menores donde el único cambio concreto es permitir que si el 100% de un curso se exime de religión, esas dos horas se redistribuyan en algún otro curso de formación general, lo que habilita la posibilidad de proyectos educativos privados sin religión, pero sigue siendo una barrera en términos generales.
Ante las múltiples denuncias que versan y giran, todas, en torno al abuso de las congregaciones religiosas, estas, a mi juicio, deben dar un paso al costado en todo lo referente a los temas país. Sabido es que desde la Constitución de 1925 que el Estado chileno se define como laico y abierto a la “manifestación de todas las creencias, la libertad de conciencia y el libre ejercicio de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público”, como señala ese texto constitucional. En la misma línea, la Constitución vigente asegura “la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos”. Se consagra así la separación entre el Estado y las iglesias, particularmente la católica, a la cual estuvo estrechamente ligada hasta inicios del siglo XX. La consecuencia práctica de lo anterior es que el Estado y las distintas confesiones deben respetar el ámbito de acción de cada uno y no deben interferir en las decisiones que adopten legítimamente. Lo anterior no excluye ni limita la posibilidad de que esas entidades puedan participar en el debate de cuestiones de interés público, como cualquier institución integrada a la sociedad, siempre que eso se haga dentro del marco legal aplicable a todos los ciudadanos y sean sometidas a todos los procedimientos que nuestra constitución incluye. Equidad. Ellas, las congregaciones, ¿Han respetado la moral, las buenas costumbres y el orden público?, ¿Cómo es posible, seguir, dándoles espacios gravitantes de definición a quienes han abusado de nuestros niños y niñas en sus mismos colegios?, ¿Por qué el cura abusador tiene más privilegios que el docente o administrativo que abusó?, ¿Cómo es posible entender que dependa exclusivamente del o la Presidente/a en generar comisiones que busquen el investigación y el reparado en los abusos sexuales por las Congregaciones Católicas? Aquella es una muestra más de que la separación Estado – Iglesia en nuestro país todo está al debe.
En lo personal, creo en Dios, pero, en los temas país, no hagamos a Dios cargo de nuestras incompetencias. Las congregaciones religiosas dicen representar a Dios en la tierra, donde en muchas su misión es predicar el amor, la justicia social y la paz entre los seres humanos. Sin embargo, las violaciones y abusos cometidos por los sacerdotes y religiosas solo muestran el origen desquiciado de esos seres humanos, donde sus encubrimientos revela no solo traición a las víctimas y a los fieles, sino también evidencia no estar a la altura.
Fuente de la información: Eduardo Javier Barahona Kompatzki, Psicólogo, Magíster