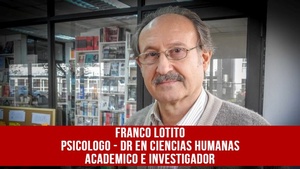Fracasa búsqueda de unanimidad en Comisión por la Paz: Informe final queda en vilo tras voto disidente
La Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento no logró el consenso unánime requerido en su reglamento interno para validar su propuesta final, tras registrarse un voto en contra del comisionado Sebastián Naveillán Mebus. La instancia, que buscaba generar una hoja de ruta definitiva para abordar la demanda de tierras y la relación entre el Estado chileno y el pueblo Mapuche, entregó su documento fuera del plazo original y con una votación dividida de 7 a 1, lo que pone en duda la validez y futuro del informe según las reglas autoimpuestas al inicio del proceso.
Un manto de incertidumbre cubre el resultado final de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, luego de que esta no alcanzara la unanimidad requerida para su propuesta conclusiva, un requisito establecido en su propio reglamento interno como condición esencial para la validez del documento. La instancia, copresidida por el ex ministro Alfredo Moreno Charme y el senador Francisco Huenchumilla Jaramillo, tenía el ambicioso objetivo de generar un acuerdo transversal que sentara las bases para una solución duradera al conflicto histórico por tierras y derechos indígenas, principalmente en las regiones del Biobío y La Araucanía.
El plazo final para la entrega del informe venció la medianoche del pasado 30 de abril, fecha que no se cumplió estrictamente. Más allá del retraso, el punto crítico fue la votación final, que arrojó siete votos a favor y uno en contra, correspondiente al agricultor y presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco, Sebastián Naveillán Mebus. Este resultado quebró la regla de oro autoimpuesta por la comisión: la necesidad de un acuerdo total entre sus miembros para que la propuesta tuviera legitimidad y fuerza vinculante.
Las razones esgrimidas por Navellán para su voto disidente, según se desprende de análisis y declaraciones posteriores como las comentadas en el "Política Podcast", apuntan a preocupaciones sobre la viabilidad financiera de la propuesta, particularmente en lo referente a la restitución de tierras. Se mencionó una cifra de 240.000 hectáreas a restituir, con un costo estimado de 4.000 millones de dólares, sin que existiera, según Navellán, un informe claro del Ministerio de Hacienda sobre cómo se financiaría esta operación. Además, Navellán habría expresado reparos sobre la aparente exclusividad de los beneficios para personas de origen mapuche, cuestionando la falta de medidas específicas para las víctimas no indígenas de la violencia rural en la zona.
Esta visión contrasta con la postura de otros comisionados, como la senadora Carmen Gloria Aravena (independiente, ex-Republicana), quien votó a favor. Aravena, según trascendidos, argumentaría que parte importante de las tierras consideradas ya corresponden a títulos comprometidos por el Estado y que el informe sí contemplaba capítulos dedicados a la reparación de todas las víctimas. De hecho, la senadora renunció a su militancia en el Partido Republicano –colectividad que instruyó rechazar la propuesta– para poder votar favorablemente, priorizando el avance en el conflicto por sobre su futuro político, afectado por la ley Antidíscolos. Estas diferencias de interpretación entre los propios comisionados, sumado a que el informe final no ha sido publicado oficialmente, dificultan un análisis concluyente sobre los detalles de la propuesta rechazada.
La falta de unanimidad ha generado decepción y críticas. Sectores políticos y analistas, como el concejal de Purranque Eduardo Winkler, argumentan que al no cumplirse las reglas iniciales, el documento pierde validez y no debería ser presentado como una propuesta oficial del Estado. Se enfatiza que el objetivo era precisamente lograr un consenso que incluyera todas las visiones, incluso las más distantes, para evitar que cualquier sector se sintiera excluido y el conflicto persistiera. La composición de la comisión, que incluía representantes indígenas, del mundo agrícola, políticos de diversas tendencias y expertos, buscaba reflejar esa diversidad, aunque Winkler planteó dudas sobre si el equilibrio de representación del mundo rural no indígena fue suficiente.
El trabajo de la comisión se extendió por meses, recogiendo experiencias internacionales como las de Canadá y Nueva Zelanda, y realizando un extenso diálogo con actores locales. Se basó en esfuerzos previos, como la mesa de diálogo impulsada por Alfredo Moreno durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, que se vio truncada por el caso Catrillanca.
Fuente información: Rocío Gambra
Un manto de incertidumbre cubre el resultado final de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, luego de que esta no alcanzara la unanimidad requerida para su propuesta conclusiva, un requisito establecido en su propio reglamento interno como condición esencial para la validez del documento. La instancia, copresidida por el ex ministro Alfredo Moreno Charme y el senador Francisco Huenchumilla Jaramillo, tenía el ambicioso objetivo de generar un acuerdo transversal que sentara las bases para una solución duradera al conflicto histórico por tierras y derechos indígenas, principalmente en las regiones del Biobío y La Araucanía.
El plazo final para la entrega del informe venció la medianoche del pasado 30 de abril, fecha que no se cumplió estrictamente. Más allá del retraso, el punto crítico fue la votación final, que arrojó siete votos a favor y uno en contra, correspondiente al agricultor y presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco, Sebastián Naveillán Mebus. Este resultado quebró la regla de oro autoimpuesta por la comisión: la necesidad de un acuerdo total entre sus miembros para que la propuesta tuviera legitimidad y fuerza vinculante.
Las razones esgrimidas por Navellán para su voto disidente, según se desprende de análisis y declaraciones posteriores como las comentadas en el "Política Podcast", apuntan a preocupaciones sobre la viabilidad financiera de la propuesta, particularmente en lo referente a la restitución de tierras. Se mencionó una cifra de 240.000 hectáreas a restituir, con un costo estimado de 4.000 millones de dólares, sin que existiera, según Navellán, un informe claro del Ministerio de Hacienda sobre cómo se financiaría esta operación. Además, Navellán habría expresado reparos sobre la aparente exclusividad de los beneficios para personas de origen mapuche, cuestionando la falta de medidas específicas para las víctimas no indígenas de la violencia rural en la zona.
Esta visión contrasta con la postura de otros comisionados, como la senadora Carmen Gloria Aravena (independiente, ex-Republicana), quien votó a favor. Aravena, según trascendidos, argumentaría que parte importante de las tierras consideradas ya corresponden a títulos comprometidos por el Estado y que el informe sí contemplaba capítulos dedicados a la reparación de todas las víctimas. De hecho, la senadora renunció a su militancia en el Partido Republicano –colectividad que instruyó rechazar la propuesta– para poder votar favorablemente, priorizando el avance en el conflicto por sobre su futuro político, afectado por la ley Antidíscolos. Estas diferencias de interpretación entre los propios comisionados, sumado a que el informe final no ha sido publicado oficialmente, dificultan un análisis concluyente sobre los detalles de la propuesta rechazada.
La falta de unanimidad ha generado decepción y críticas. Sectores políticos y analistas, como el concejal de Purranque Eduardo Winkler, argumentan que al no cumplirse las reglas iniciales, el documento pierde validez y no debería ser presentado como una propuesta oficial del Estado. Se enfatiza que el objetivo era precisamente lograr un consenso que incluyera todas las visiones, incluso las más distantes, para evitar que cualquier sector se sintiera excluido y el conflicto persistiera. La composición de la comisión, que incluía representantes indígenas, del mundo agrícola, políticos de diversas tendencias y expertos, buscaba reflejar esa diversidad, aunque Winkler planteó dudas sobre si el equilibrio de representación del mundo rural no indígena fue suficiente.
El trabajo de la comisión se extendió por meses, recogiendo experiencias internacionales como las de Canadá y Nueva Zelanda, y realizando un extenso diálogo con actores locales. Se basó en esfuerzos previos, como la mesa de diálogo impulsada por Alfredo Moreno durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, que se vio truncada por el caso Catrillanca.
Fuente información: Rocío Gambra












.jpg)

.png)
.png)