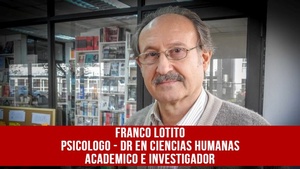El Precio Real de tus Fotos en la Nube: 5 Costos Ocultos de los Data Centers en América Latina
La "nube" se ha convertido en una metáfora perfecta para nuestro mundo digital. Es un espacio etéreo, invisible y convenientemente infinito donde guardamos nuestras fotos, videos, documentos y, en esencia, nuestras vidas enteras. Accedemos a ella con un clic, confiando en que nuestros datos están seguros y siempre disponibles, sin pensar demasiado en dónde residen físicamente.
Pero esa nube no flota en el cielo. Su realidad es mucho más terrenal y tangible: son hangares anónimos donde zumban y se sobrecalientan miles de servidores, el verdadero motor físico de nuestra vida virtual. Estas instalaciones, la columna vertebral de la economía digital, consumen cantidades masivas de energía y agua. A medida que gigantes tecnológicos como Google, Microsoft y Amazon expanden su infraestructura en América Latina, están dejando una huella física con costos y consecuencias sorprendentes que recaen directamente sobre las comunidades locales.
En Ayolas, Paraguay, Gastón Saint experimenta esta realidad a diario. Vive a solo 600 metros de una instalación de criptominería, un tipo de data center, y describe el ruido como una presencia inescapable que le impide dormir.
...tener en cuenta que hay un helicóptero sobre tu techo trabajando las 24 horas los 7 días de la semana sin parar y hay momentos donde suena más fuerte...
El testimonio de Gastón desmitifica la naturaleza "invisible" de la tecnología. Demuestra que la infraestructura digital tiene un impacto físico y sensorial muy real, transformando la tranquilidad de un barrio en un entorno de estrés acústico permanente.
En Querétaro, México, un polo de atracción para gigantes como Microsoft, Google y Amazon, la situación es crítica. Un reporte del Centro Nacional de Control de Energía de 2023 advirtió que la cantidad de centros de datos instalados ya excedía la oferta de electricidad disponible, coincidiendo con más de 300 apagones en el país entre 2021 y 2023. Este consumo voraz es particularmente alarmante en lugares como Paraguay, donde el histórico superávit energético del país, gracias a la represa de Itaipú, está siendo rápidamente mermado por estas instalaciones, amenazando la futura estabilidad de la red nacional.
Como explica un residente de Querétaro, que ha visto cómo los cortes de luz pasaron de ser una rareza a un evento bisemanal: ...no teníamos problemas de luz, ahorita sí ha sido dos veces por semana, pero pues sí nos dura, se puede decir 4 horas, 5 horas, hasta un día completo.
Se calcula que por cada 5,5°C de refrigeración se evapora el 1% del agua utilizada, lo que puede equivaler al consumo diario de 300 hogares mexicanos. La paradoja es que estas industrias sedientas se están instalando en regiones que ya sufren de sequías y estrés hídrico.
Sin embargo, la realidad observada por los vecinos de estas mega-instalaciones es muy diferente. A diferencia de otras industrias, los centros de datos son altamente automatizados y no parecen generar una cantidad significativa de empleos locales una vez que finaliza su construcción. Un residente de Quilicura lo confirma: "No conozco vecinos que trabajen en Google ni en algún data center y no he visto que los data center en Quilicura generen mucho puesto de trabajo, así que no es una fuente laboral muy significativa en la comuna."
Esto revela una desconexión fundamental entre la inversión de capital intensivo y la creación de empleo local, destacando un modelo de desarrollo donde infraestructuras multimillonarias ofrecen escasas oportunidades económicas tangibles a las comunidades cuyos recursos consumen.
¿Estamos dispuestos a pagar el precio de la sequía y los apagones a cambio del progreso digital, o es posible exigir un modelo de desarrollo tecnológico que beneficie a todos y no solo a unos pocos?
Fuente información: https://www.elclip.org/la-mano-invisible-de-las-big-tech/
Esta nota podría tener imágenes de: https://pixabay.com/es/ - https://unsplash.com/
Pero esa nube no flota en el cielo. Su realidad es mucho más terrenal y tangible: son hangares anónimos donde zumban y se sobrecalientan miles de servidores, el verdadero motor físico de nuestra vida virtual. Estas instalaciones, la columna vertebral de la economía digital, consumen cantidades masivas de energía y agua. A medida que gigantes tecnológicos como Google, Microsoft y Amazon expanden su infraestructura en América Latina, están dejando una huella física con costos y consecuencias sorprendentes que recaen directamente sobre las comunidades locales.
Los 5 Impactos Sorprendentes de los Data Centers
1. No es una nube silenciosa: El ruido incesante que altera la vida
Uno de los impactos más directos y menos conocidos de los centros de datos es la contaminación acústica. Lejos de ser operaciones silenciosas, sus sistemas de refrigeración deben funcionar las 24 horas del día, generando un zumbido constante que puede alterar profundamente la vida de quienes viven cerca.En Ayolas, Paraguay, Gastón Saint experimenta esta realidad a diario. Vive a solo 600 metros de una instalación de criptominería, un tipo de data center, y describe el ruido como una presencia inescapable que le impide dormir.
...tener en cuenta que hay un helicóptero sobre tu techo trabajando las 24 horas los 7 días de la semana sin parar y hay momentos donde suena más fuerte...
El testimonio de Gastón desmitifica la naturaleza "invisible" de la tecnología. Demuestra que la infraestructura digital tiene un impacto físico y sensorial muy real, transformando la tranquilidad de un barrio en un entorno de estrés acústico permanente.
2. Más datos, menos luz: La conexión entre los data centers y los apagones
Pero el impacto audible es solo el principio. Una tensión aún mayor se está ejerciendo sobre un recurso que las comunidades no pueden ver, pero que sienten de forma aguda cuando falla: la red eléctrica. La actual bonanza de la inteligencia artificial exige procesadores cada vez más potentes y la construcción de centros de datos de "hiperescala", cuyo consumo de energía no tiene precedentes.En Querétaro, México, un polo de atracción para gigantes como Microsoft, Google y Amazon, la situación es crítica. Un reporte del Centro Nacional de Control de Energía de 2023 advirtió que la cantidad de centros de datos instalados ya excedía la oferta de electricidad disponible, coincidiendo con más de 300 apagones en el país entre 2021 y 2023. Este consumo voraz es particularmente alarmante en lugares como Paraguay, donde el histórico superávit energético del país, gracias a la represa de Itaipú, está siendo rápidamente mermado por estas instalaciones, amenazando la futura estabilidad de la red nacional.
Como explica un residente de Querétaro, que ha visto cómo los cortes de luz pasaron de ser una rareza a un evento bisemanal: ...no teníamos problemas de luz, ahorita sí ha sido dos veces por semana, pero pues sí nos dura, se puede decir 4 horas, 5 horas, hasta un día completo.
3. La sed de la tecnología: El consumo de agua en zonas de sequía
Junto con la energía, el agua es el otro gran insumo de la nube. Para evitar el sobrecalentamiento, los miles de servidores deben mantenerse a una temperatura operativa constante, generalmente entre 18 y 27 grados. Esto se logra a menudo mediante torres de enfriamiento que utilizan enormes cantidades de agua, un recurso cada vez más escaso.Se calcula que por cada 5,5°C de refrigeración se evapora el 1% del agua utilizada, lo que puede equivaler al consumo diario de 300 hogares mexicanos. La paradoja es que estas industrias sedientas se están instalando en regiones que ya sufren de sequías y estrés hídrico.
- En México: El corredor industrial de Querétaro, donde se concentran al menos 14 grandes centros de datos, es una zona donde el agua escasea. En 2022, la región recibió un 40% menos de lluvia de lo habitual.
- En Chile: En Quilicura, Santiago, comunidades y organizaciones ambientales se oponen a la creciente concentración de industrias, incluidos los data centers de Microsoft y Google, que en conjunto están agravando la afectación hídrica del humedal local, vital para el ecosistema.
4. Inversiones millonarias, empleos invisibles
El principal atractivo con el que los gobiernos justifican la instalación de estos centros son las enormes inversiones de capital. En Chile, por ejemplo, se habla de "más de 4000 millones de dólares en inversión proyectada". Estas cifras prometen progreso, desarrollo y, sobre todo, empleo.Sin embargo, la realidad observada por los vecinos de estas mega-instalaciones es muy diferente. A diferencia de otras industrias, los centros de datos son altamente automatizados y no parecen generar una cantidad significativa de empleos locales una vez que finaliza su construcción. Un residente de Quilicura lo confirma: "No conozco vecinos que trabajen en Google ni en algún data center y no he visto que los data center en Quilicura generen mucho puesto de trabajo, así que no es una fuente laboral muy significativa en la comuna."
Esto revela una desconexión fundamental entre la inversión de capital intensivo y la creación de empleo local, destacando un modelo de desarrollo donde infraestructuras multimillonarias ofrecen escasas oportunidades económicas tangibles a las comunidades cuyos recursos consumen.
5. Una alfombra roja para las Big Tech: Gobiernos que flexibilizan las reglas
Para atraer estas millonarias inversiones, algunos gobiernos de la región están compitiendo por ofrecer las condiciones más favorables, lo que a menudo implica flexibilizar regulaciones ambientales y otorgar generosos beneficios tributarios.- En Brasil: El ministro de Hacienda viajó a Silicon Valley para ofrecer exenciones de impuestos a las grandes tecnológicas.
- En Chile y México: Se ha levantado o flexibilizado el requisito de licenciamiento ambiental, un instrumento clave para controlar y mitigar posibles impactos negativos.
Conclusión
El crecimiento de la infraestructura digital en América Latina es innegable, pero la imagen limpia y etérea de "la nube" oculta una realidad mucho más compleja. El ruido constante, la presión sobre las redes eléctricas, el consumo masivo de agua en zonas de sequía y la escasa creación de empleo local son costos muy reales que están siendo asumidos por las comunidades. Mientras los gobiernos tienden la alfombra roja a las Big Tech, la pregunta clave queda en el aire.¿Estamos dispuestos a pagar el precio de la sequía y los apagones a cambio del progreso digital, o es posible exigir un modelo de desarrollo tecnológico que beneficie a todos y no solo a unos pocos?
Fuente información: https://www.elclip.org/la-mano-invisible-de-las-big-tech/
Esta nota podría tener imágenes de: https://pixabay.com/es/ - https://unsplash.com/