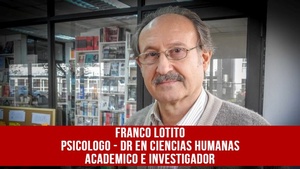Las brechas en materia de competitividad y capital humano de la Región de Los Lagos
 Por:
Por:Fredy H. Wompner G.
Economista
Experto en Capacitación
El capital humano es una de las variables que determina la competitividad de una economía y un país, y se entiende como el conjunto de las capacidades productivas que un individuo adquiere por acumulación de conocimientos generales o específicos. Es en esta materia que surgen importante brechas que es necesario analizar. Si bien, los esfuerzos que hace el gobierno a través del Minecon, Minagri, Mineduc y la misma Corfo, son significativos, resulta palpable que todavía nos encontramos a una gran distancia de los países más desarrollados. Esto queda de manifiesto en el último informe de competitividad global (2015-2016), emitido por el Foro Económico Mundial, donde Chile ocupa el lugar 35 entre 140 países, retrocediendo dos puestos en el Índice de Competitividad Global (ICG) respecto al año 2014, pese a las mejoras puntuales en 2007, 2010 y 2014, con lo que se confirma una tendencia negativa en la posición de Chile desde 2004 a la fecha. En dicho ranking Chile figura mucho más atrás que países como Suiza, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Singapur, EE.UU., Japón, etc., pero también mucho más arriba que países como Costa Rica, Panamá, México, Colombia, Brasil, Argentina, Uruguay, Perú, entre otros. Una de las variables claves que se toman en cuenta en el ICG es la Educación superior y Capacitación (también cuentan Instituciones, Infraestructura, Macroeconomía, Salud y educación Básica, entre otras).
En lo que respecta a la variable relativa a la Educación superior y Capacitación, la intensidad con que las empresas capacitan a su personal en el trabajo, ubica a Chile en el lugar 33 y la tasa de matrícula bruta en educación terciaria en lugar 19, pero llama mucho más la atención que la tasa de matrícula bruta en educación secundaria se ocupe solo el lugar 72. A esto se suma que la percepción de los ejecutivos respecto de la calidad del sistema educacional en general y de la enseñanza de matemáticas y ciencias en particular ubican a Chile en lugares bajos entre los 140 países considerados en el informe (lugares 86 y 107, respectivamente). Si bien se trata de estimaciones basadas en una encuesta de opinión, las pruebas internacionales a las que sucesivamente se ha sometido el sistema educacional chileno en los últimos años, tales como el TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) y el PISA (Progam for International Student Assessment), avalan el diagnóstico negativo respecto de la calidad de la educación en Chile.
En el ámbito económico la información agregada sobre el empleo sectorial es más bien escasa, y en general da cuenta de todo el sector agrícola, incluyendo en muchos casos a la pesca. El empleo en la agricultura y pesca ha fluctuado en los últimos años alrededor de las 750 mil personas (más o menos 14 % de la ocupación), con una fuerte variación estacional. Debido a las características de los sistemas productivos, esta estacionalidad se vincula mucho más fuertemente a la actividad agrícola (cultivos y frutales) que a la ganadería.)
Por otra parte el sector Lácteo en Chile representa una de las cadenas agroalimentarias de mayor importancia para la economía nacional, por la enorme inversión involucrada en infraestructura en los distintos eslabones que la componen (producción, industria, comercio) y por la gran cantidad de empleos que genera. Particularmente se destaca su importancia en la zona sur (Regiones IX, XIV y X) que tienen la mayor recepción de leche, superando el 80% nacional. Otra connotación importante, es el aporte fundamental del rebaño lechero a la producción de carne ya que se estima que sólo el 20% de la masa bovina corresponde a razas del tipo cárnica.
Con esta particularidad y sumado a la gran cantidad de personas y familias que se dedican al rubro, es necesario señalar los montos de dinero involucrados en la producción primaria y secundaria, donde la recepción nacional es de 2.000 millones de litros de leche, lo que determina ventas por US $620 millones considerando solo la producción primaria. Si a lo anterior se incluye la transformación de esta materia prima a los diversos productos lácteos que se consumen y exportan, este valor debe multiplicarse por cuatro, lo que determina que la leche en Chile genera negocios por más de US $1.500 millones.
La actual situación del sector, nos lleva a pensar en la importancia del costo en mano de obra y su directa relación con la productividad, lo que hace necesario incluir la eficiencia del recurso humano en la modernización y/o tecnificación actual y futura; donde los sistemas de mayor eficiencia económica tienden a presentar una mayor eficiencia técnica y mayor productividad del recurso humano. Al respecto los requerimientos técnicos de la producción agropecuaria y agroindustrial obligan a trabajar en un ambiente de Good Manufacturing Practices (GMP), o buenas prácticas de manufactura, y ampliar el horizonte a las BPA (buenas prácticas agrícolas), asunto que requiere una sensibilización y entrenamiento de quienes llevan a cabo la producción y comercialización, todos aspectos definidos por el Estado como áreas estratégicas para el país, de forma que, las normas ISO1 9000 (Gestión de Calidad), ISO 14000 (Gestión Medioambiental) e INN 18000 (Seguridad de los Trabajadores) deben ser aplicadas en forma masiva si se desea homologar la normativa europea.
También la capacitación del recurso humano constituido por profesionales y técnicos en las actividades productivas del sector agropecuario resulta de suma importancia, ya que se encuentran insertos en el eslabón de toma de decisiones, frente a recursos que son escasos, pero de alto impacto en la producción y además del uso eficiente de los recursos disponibles para la alimentación del ganado bovino, más aún si se estima que, regionalmente, este sector ha mostrado un crecimiento económico bajo el promedio nacional (8,4% del PIB nacional). Al respecto conviene señalar que dentro de la estructura productiva de la región predomina la rama industrial, luego el sector servicios y, en tercer lugar, se ubica la agricultura (incluyendo silvicultura y caza), aportando aproximadamente el 10%. En cuanto al empleo, en primer lugar se ubican los servicios comerciales y sociales, luego la rama industrial, con un 13,5%, y, en tercer lugar, el sector agrícola que genera un 12,5%, el que a su vez, presenta transformaciones que se manifiestan de manera diferente en distintos tipos de productores; sin embargo, en general, se observa una significativa disminución de la superficie destinada a cultivos tradicionales, como cereales, leguminosas viñas y algunos cultivos industriales (remolacha y maíz), acompañada de importantes aumentos de rendimientos. Los rubros asociados a mayores niveles de procesamiento han mantenido o aumentado la superficie cultivada, lo que se explica por las modificaciones en el escenario económico de las últimas décadas.
De acuerdo a datos de la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio (AMCHAM), Chile presenta bajos niveles de productividad en comparación con Estados Unidos. A modo de ejemplo podemos observar que el manejo de praderas y alimentación Chile alcanza 30 puntos de índice de productividad, en relación a 100 puntos de EEUU, mientras que en producción primaria (crianza y engorda) 12% y en la etapa industrial (faena y elaboración) 35%, vs. el 100% de EE.UU. en el mismo índice.
Ante estos antecedentes se evidencia la necesidad que enfrenta el sector, de contar a la brevedad, con recursos humanos altamente calificados, capaces de incorporar nuevas tecnologías a la producción, con competencias que le permitan actuar en forma efectiva en un nuevo y dinámico campo laboral y con habilidades cognitivas y técnicas para desarrollar una formación continua y permanente, independiente a la formación formal entregada por el sistema de educación superior en cada disciplina relacionada, en que se basa el título profesional, y que hoy requiere de una integración multidisciplinaria en la gestión técnica y de análisis de la información, siendo necesaria la actualización permanente.
Sin embargo, estos requerimientos contrastan con los niveles de educación que actualmente presenta el sector agropecuario. Si consideráramos a quienes no tienen ninguna escolaridad (12%) y a quienes tienen educación básica incompleta (53%), queda de manifiesto la carencia de información adecuada para la gestión y la baja capacidad de destreza analítica para competir eficazmente e incorporarse en las cadenas de valor agregado. Es en esta dirección que el gobierno ha impulsado el Sistema de Certificación de Competencias Laborales –Chile Valora-, como una política pública que se orienta preferentemente a ampliar los recursos de que dispone la población con menos calificación, mejorando el acceso al conocimiento y facilitando la formación de capacidades, el reconocimiento de competencias laborales y, por lo tanto, fortalecer y aumentar el capital humano de los trabajadores de nuestro país. Por su parte muchos organismos de capacitación (OTEC) y el sistema de educación superior (Universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica) ofrecen productos estandarizados para cubrir este mercado, la caja de herramientas es grande y muy variada, sin embargo la escases de información específica de las necesidades del sector y el bajo nivel de utilización por parte de las empresas de la franquicia Sence, hacen que los esfuerzos al respecto sean aún insuficientes para mejorar rápidamente en competitividad y capital humano.
Fuente: wompner@gmail.com








.jpg)


.jpg)

.jpg)
.png)