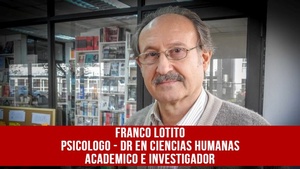Exportando calidad a Argentina
Pto. Montt. Fuente: Pamela Vergara.
Agua Amarga. De esta zona al norte de Santiago del Estero –Argentina- llegaron a Valdivia María Reymundo Luna y Humberto Luna para conocer las experiencias de productores de leña certificada en nuestro país.
María Reymundo preside la Cooperativa La Esperanza. Allí su rol es claro: además del trabajo en el monte, sus actividades consisten en ser: “un comunicador, un dirigente, lo que me ha servido para contactarme con mucha gente”.
Sobre la visita al sur de nuestro país relevó la apuesta por la certificación. La idea es “simplemente espectacular”, por lo que “fue muy bueno conocer en terreno la situación que se vive en zonas como Valdivia y Puerto Montt. Así lo noté en la participación que tuvimos en la Feria Energía del Bosque y en los recorridos que hicimos junto a diferentes actores de la cadena productiva”.
“Creo que encontrarnos con la realidad chilena y conversar con diferentes autoridades nos ha hecho ver que el sistema ha sido implementado con esfuerzo, tras un proceso largo, en el que ha participado gente que sabe relacionarse políticamente y que ha ido superando diferentes obstáculos en el camino”, sostuvo, adelantando que “nosotros sabemos que en nuestro país va a haber gente que va a reaccionar en contra, pues una idea como esta va a tocar intereses. Por eso, lo que hemos visto nos va a servir un montón”.
Sus expectativas ahora son mantener los vínculos formados en Chile, contactándose con más productores, pues el aprendizaje para él pasa por conocer cómo otras personas han logrado ir superando metas.
Monte y subsistencia
Su vida es agitada, no se reconoce como un campesino tradicional. Tiene 7 hijos y en su campo tiene cabritos, principalmente. Al ser consultado sobre el desarrollo de su comunidad aseguró que predomina la “subsistencia” en un marco social poco alentador, en el que “la mayoría de la población está siendo expulsada de una manera escandalosa” debido al sostenido avance de la frontera agropecuaria.
“Ahora hay soja, maíz donde antes estaban los animales. Es un buen negocio para los grandes, pero ahí hay campesinos. Los títulos de propiedad, además, son de dudosa procedencia. La pelea es dura”, agregó.
Humberto Luna, en tanto, quedó encantado con los bosques. En Agua Amarga se dedica a hacer carbón, cortar leña de quebracho blanco y a criar vacas junto a sus tres hijos. El modelo de certificación que conoció durante su estada en nuestro país le pareció interesante y posible de replicar en el chaco, si los campesinos cuentan con la orientación del Inta en manejo del monte.
En donde vive el clima es más seco y no hay problemas ambientales de contaminación fuertes, comparado con Chile. Por lo que desde su perspectiva la certificación beneficiaría aspectos sociales como “hacer más trasparente la cadena de valor y minimizar la degradación de los bosques”. Más aún cuando ve “el avance agropecuario, la presentación de títulos falsos y familias que son desalojadas en medio de ambientes violentos”.
Mercados transparentes
Gonzalo de Bedia, coordinador del Proyecto de Extensión, sostuvo que “lo que vienen llevando adelante en Chile es directriz para las acciones emprendidas y futuras en la implementación de un sistema de certificación de leña, y otros productos forestales provenientes del monte nativo en nuestro país. En tal sentido, el conjunto de experiencias compartidas, deben ser la base de adecuación, para las réplicas en Argentina”.
En este sentido, para implementar un sistema de certificación de productos energéticos forestales, “se debe avanzar en acuerdos personales, entre actores que comparten la misma visión y principios éticos, para luego llevarlos acuerdos inter-institucionales. Ya que se deben sortear barreras, de intereses personales, políticos y sociales. No técnicos. Considero que la tarea requiere de mucho compromiso, constancia y dedicación. Actualmente, la presión social sobre el uso y manejo sustentable de nuestros recursos, puede jugar a favor de la iniciativa”.
En tanto, la Ingeniera Forestal Dominga Ledesma destacó que una de las características del SNCL que podrían replicarse en Argentina “es la acción participativa de todos los actores que forman parte de la cadena de valor, en lo más importante que es la construcción del sistema y en la implementación del mismo. Conociendo personalmente las experiencias de estos actores es que me dio la tranquilidad de que los sistemas construidos desde abajo pueden garantizar su viabilidad, debido ala característica de adaptabilidad que le da la construcción en base a características locales”.
Asimismo comentó que la figura de las cooperativas constituye “una alternativa viable para aquellos actores que por sí solos pueden tener dificultades para acceder al sistema, ya sea por sus costos u otras características. Además, permite crecer en escala de producción y de calidad, gracias al asesoramiento brindado por el sistema”.
Le pareció sumamente importante también “el apoyo que brinda el sistema a través de programas destinados a todos los actores de la cadena. Ello para nuestro sistema de certificación, sería uno de los aspectos que permitiría sumar actores al sistema y al mismo tiempo el que se garantice su permanencia a través de la asistencia técnica, la fiscalización y la sensibilización desde el productor al consumidor”.
Si bien casi el 80% de los productos forestales que salen de los bosques es la leña como tal y para carbón “pretendemos que la implementación de un sistema de certificación pueda abarcar otros productos a fin de promover el uso diversificado de los bosques nativos, haciendo que estos tengan un mercado transparente”.
Respecto de la implementación en ambos países expresó que “la diferencia más importante reside en el enfoque que da origen al sistema de certificación. En Chile, tiene que ver con la problemática ambiental, mientras que en la Región Chaqueña los problemas son generados por el avance de la frontera agropecuaria sobre los bosques nativos, llevando consigo problemáticas ambientales, sociales y económicas. Lo que me llamó la atención es como la magnitud de la problemática llevó a que el sistema a originarse con pocos recursos. Debemos aprovechar esta experiencia para crecer”.
Buena estructura
Rocío Sánchez, Licenciada en Economía, sostuvo que “el diseño del sistema es lo que le parece más interesante para replicar en Argentina. Su estructura organizativa y los diferentes componentes que lo retroalimentan. También la forma en la que están armados los consejos locales ya que el hecho de tener una amplia participación y que todos los sectores estén representados nos da una idea que los resultados y las decisiones que se toman tienen una especie de aval social”.
A su juicio, es fundamental que haya control sobre los principios que deben cumplir los comerciantes para estar certificados. Es ello lo que garantiza el funcionamiento adecuado del sistema. Creo que el sistema no hubiese sido exitoso sin la participación de gente seria y comprometida, aspecto que fue destacado por varios comerciantes a los tuvimos la oportunidad de visitar en Valdivia”.
“Actualmente desde el INTA tenemos un producto que es leña en saco de 5 kg para consumo doméstico. Su uso es principalmente para cocina, teniendo en cuenta que por las condiciones climáticas de Santiago del Estero no es necesaria la calefacción. Este producto será la prueba piloto del sistema de certificación ya que cumple con los principios requeridos. Con esta leña vamos a testear diferentes mercados”, adelantó, explicando que se trabajará directamente con productores.
“Aún estamos en proceso de constitución de un consejo de certificación local. Se establecerá diálogo con diferentes actores sociales y de la cadena productiva, informándolos sobre el sistema de certificación que queremos crear”. Dijo que a diferencia de lo que sucede en Chile donde los volúmenes de consumo de leña son altos y los mercados formales e informales ya están desarrollados, en Santiago del Estero los volúmenes son menores ya que el uso es principalmente para cocinar y no para calefaccionar. Ésta, en su mayoría, no proviene de bosques manejados.
En Argentina, “en general los campesinos viven en situaciones precarias, algunos incluso no tienen luz ni red de agua potable y están con problemas de tenencia de tierras. En nuestra realidad local el problema social es muy elevado y es el que queremos priorizar. Una forma de hacerlo es reduciendo la informalidad laboral de los productores”.
Construir desde lo local
Para Luciano Acedo, licenciado en Relaciones Internacionales, las experiencias vividas en Chile fueron fructíferas. “Capitalizando la experiencia indirecta del caso chileno vemos que se puede implementar un sistema que en esencia y estructura sea similar, adaptándolo a la región chaqueña”.
En este sentido advirtió que será fundamental crear un sistema “que incluya a todos los actores relevantes y representativos de la sociedad civil para que lo construyan desde su cosmovisión y realidad local” y valoró el rol de los Consejos de Certificación de Leña (Cocel) en la tarea de aportar sustentabilidad en el tiempo.
Desde sus perspectiva la variable cultural de la ecorregión valdiviana y chaqueña “se asemeja de forma considerable, pues: el mercado informal ocupa la mayor cantidad de la comercialización de la leña, los campesinos y los pueblos originarios tienen grave problemas con la tenencia de la tierra, los intermediarios pagan precios muy bajos a los pequeños productores y después hacen el salto en la cadena de valor. Además, la leña que se extrae informalmente y sin uso sustentable es de muy mala calidad y no respeta las condiciones laborales”, aseguró.
Exportando el Sistema
Vicente Rodríguez, Secretario Nacional del SNCL, explicó que la delegación argentina pudo conocer los componentes en Chile, intercambiando experiencias y dando cumplimiento al compromiso de transferencia técnica que tiene la Corporación de Certificación de Leña en el marco del proyecto binacional Reducción de las tasas de deforestación y degradación de los bosques nativos en Chile y Argentina.
El equipo “tuvo la posibilidad de asistir a la Feria Energía del Bosque, donde se entrevistó libremente con cada eslabón de la cadena y con las instituciones que apoyan y participan del sistema”. Ello derivó en un diálogo cercano y fluido en ambos sentidos. Relevó, en esa línea, “la visita a productores, comerciantes y consumidores de leña certificada en varias ciudades” y la posibilidad que tuvo el equipo de asistir a los consejos locales de certificación de las regiones de Los Ríos y Los Lagos que “sesionaron especialmente para recibirlos y presentarles sus gestiones y experiencia”.
“Pensando en que los argentinos deben implementar un sistema de certificación de productos forestales en el marco del proyecto binacional –afirmó Rodríguez- resulta clave que ellos conozcan y puedan replicar los componentes del SNCL instaurado en Chile. Al ser un sistema probado, pueden ir haciéndolo en un tiempo significativamente menor, pues no repetirán los errores o desaciertos que se tuvieron en Chile. En otras palabras: aprovechando la experiencia de Chile, pueden realizar una implementación más rápida en Argentina”.
“Nosotros, y principalmente nuestros socios del sector público, podemos rescatar el compromiso que las instituciones del estado Argentino han tenido con el proyecto Binacional, y que sin duda lo tendrán también en la implementación de un sistema de certificación local, ejemplo de ello es el INTA.
En provincias vecinas a la de Santiago del Estero en Argentina, ya poseen leyes para fomentar y regular el uso de leña y otros dendroenergéticos, cuestión que en Chile está lejos de ocurrir, pero que sí podemos aprender”, enfatizó.
Agua Amarga. De esta zona al norte de Santiago del Estero –Argentina- llegaron a Valdivia María Reymundo Luna y Humberto Luna para conocer las experiencias de productores de leña certificada en nuestro país.
María Reymundo preside la Cooperativa La Esperanza. Allí su rol es claro: además del trabajo en el monte, sus actividades consisten en ser: “un comunicador, un dirigente, lo que me ha servido para contactarme con mucha gente”.
Sobre la visita al sur de nuestro país relevó la apuesta por la certificación. La idea es “simplemente espectacular”, por lo que “fue muy bueno conocer en terreno la situación que se vive en zonas como Valdivia y Puerto Montt. Así lo noté en la participación que tuvimos en la Feria Energía del Bosque y en los recorridos que hicimos junto a diferentes actores de la cadena productiva”.
“Creo que encontrarnos con la realidad chilena y conversar con diferentes autoridades nos ha hecho ver que el sistema ha sido implementado con esfuerzo, tras un proceso largo, en el que ha participado gente que sabe relacionarse políticamente y que ha ido superando diferentes obstáculos en el camino”, sostuvo, adelantando que “nosotros sabemos que en nuestro país va a haber gente que va a reaccionar en contra, pues una idea como esta va a tocar intereses. Por eso, lo que hemos visto nos va a servir un montón”.
Sus expectativas ahora son mantener los vínculos formados en Chile, contactándose con más productores, pues el aprendizaje para él pasa por conocer cómo otras personas han logrado ir superando metas.
Monte y subsistencia
Su vida es agitada, no se reconoce como un campesino tradicional. Tiene 7 hijos y en su campo tiene cabritos, principalmente. Al ser consultado sobre el desarrollo de su comunidad aseguró que predomina la “subsistencia” en un marco social poco alentador, en el que “la mayoría de la población está siendo expulsada de una manera escandalosa” debido al sostenido avance de la frontera agropecuaria.
“Ahora hay soja, maíz donde antes estaban los animales. Es un buen negocio para los grandes, pero ahí hay campesinos. Los títulos de propiedad, además, son de dudosa procedencia. La pelea es dura”, agregó.
Humberto Luna, en tanto, quedó encantado con los bosques. En Agua Amarga se dedica a hacer carbón, cortar leña de quebracho blanco y a criar vacas junto a sus tres hijos. El modelo de certificación que conoció durante su estada en nuestro país le pareció interesante y posible de replicar en el chaco, si los campesinos cuentan con la orientación del Inta en manejo del monte.
En donde vive el clima es más seco y no hay problemas ambientales de contaminación fuertes, comparado con Chile. Por lo que desde su perspectiva la certificación beneficiaría aspectos sociales como “hacer más trasparente la cadena de valor y minimizar la degradación de los bosques”. Más aún cuando ve “el avance agropecuario, la presentación de títulos falsos y familias que son desalojadas en medio de ambientes violentos”.
Mercados transparentes
Gonzalo de Bedia, coordinador del Proyecto de Extensión, sostuvo que “lo que vienen llevando adelante en Chile es directriz para las acciones emprendidas y futuras en la implementación de un sistema de certificación de leña, y otros productos forestales provenientes del monte nativo en nuestro país. En tal sentido, el conjunto de experiencias compartidas, deben ser la base de adecuación, para las réplicas en Argentina”.
En este sentido, para implementar un sistema de certificación de productos energéticos forestales, “se debe avanzar en acuerdos personales, entre actores que comparten la misma visión y principios éticos, para luego llevarlos acuerdos inter-institucionales. Ya que se deben sortear barreras, de intereses personales, políticos y sociales. No técnicos. Considero que la tarea requiere de mucho compromiso, constancia y dedicación. Actualmente, la presión social sobre el uso y manejo sustentable de nuestros recursos, puede jugar a favor de la iniciativa”.
En tanto, la Ingeniera Forestal Dominga Ledesma destacó que una de las características del SNCL que podrían replicarse en Argentina “es la acción participativa de todos los actores que forman parte de la cadena de valor, en lo más importante que es la construcción del sistema y en la implementación del mismo. Conociendo personalmente las experiencias de estos actores es que me dio la tranquilidad de que los sistemas construidos desde abajo pueden garantizar su viabilidad, debido ala característica de adaptabilidad que le da la construcción en base a características locales”.
Asimismo comentó que la figura de las cooperativas constituye “una alternativa viable para aquellos actores que por sí solos pueden tener dificultades para acceder al sistema, ya sea por sus costos u otras características. Además, permite crecer en escala de producción y de calidad, gracias al asesoramiento brindado por el sistema”.
Le pareció sumamente importante también “el apoyo que brinda el sistema a través de programas destinados a todos los actores de la cadena. Ello para nuestro sistema de certificación, sería uno de los aspectos que permitiría sumar actores al sistema y al mismo tiempo el que se garantice su permanencia a través de la asistencia técnica, la fiscalización y la sensibilización desde el productor al consumidor”.
Si bien casi el 80% de los productos forestales que salen de los bosques es la leña como tal y para carbón “pretendemos que la implementación de un sistema de certificación pueda abarcar otros productos a fin de promover el uso diversificado de los bosques nativos, haciendo que estos tengan un mercado transparente”.
Respecto de la implementación en ambos países expresó que “la diferencia más importante reside en el enfoque que da origen al sistema de certificación. En Chile, tiene que ver con la problemática ambiental, mientras que en la Región Chaqueña los problemas son generados por el avance de la frontera agropecuaria sobre los bosques nativos, llevando consigo problemáticas ambientales, sociales y económicas. Lo que me llamó la atención es como la magnitud de la problemática llevó a que el sistema a originarse con pocos recursos. Debemos aprovechar esta experiencia para crecer”.
Buena estructura
Rocío Sánchez, Licenciada en Economía, sostuvo que “el diseño del sistema es lo que le parece más interesante para replicar en Argentina. Su estructura organizativa y los diferentes componentes que lo retroalimentan. También la forma en la que están armados los consejos locales ya que el hecho de tener una amplia participación y que todos los sectores estén representados nos da una idea que los resultados y las decisiones que se toman tienen una especie de aval social”.
A su juicio, es fundamental que haya control sobre los principios que deben cumplir los comerciantes para estar certificados. Es ello lo que garantiza el funcionamiento adecuado del sistema. Creo que el sistema no hubiese sido exitoso sin la participación de gente seria y comprometida, aspecto que fue destacado por varios comerciantes a los tuvimos la oportunidad de visitar en Valdivia”.
“Actualmente desde el INTA tenemos un producto que es leña en saco de 5 kg para consumo doméstico. Su uso es principalmente para cocina, teniendo en cuenta que por las condiciones climáticas de Santiago del Estero no es necesaria la calefacción. Este producto será la prueba piloto del sistema de certificación ya que cumple con los principios requeridos. Con esta leña vamos a testear diferentes mercados”, adelantó, explicando que se trabajará directamente con productores.
“Aún estamos en proceso de constitución de un consejo de certificación local. Se establecerá diálogo con diferentes actores sociales y de la cadena productiva, informándolos sobre el sistema de certificación que queremos crear”. Dijo que a diferencia de lo que sucede en Chile donde los volúmenes de consumo de leña son altos y los mercados formales e informales ya están desarrollados, en Santiago del Estero los volúmenes son menores ya que el uso es principalmente para cocinar y no para calefaccionar. Ésta, en su mayoría, no proviene de bosques manejados.
En Argentina, “en general los campesinos viven en situaciones precarias, algunos incluso no tienen luz ni red de agua potable y están con problemas de tenencia de tierras. En nuestra realidad local el problema social es muy elevado y es el que queremos priorizar. Una forma de hacerlo es reduciendo la informalidad laboral de los productores”.
Construir desde lo local
Para Luciano Acedo, licenciado en Relaciones Internacionales, las experiencias vividas en Chile fueron fructíferas. “Capitalizando la experiencia indirecta del caso chileno vemos que se puede implementar un sistema que en esencia y estructura sea similar, adaptándolo a la región chaqueña”.
En este sentido advirtió que será fundamental crear un sistema “que incluya a todos los actores relevantes y representativos de la sociedad civil para que lo construyan desde su cosmovisión y realidad local” y valoró el rol de los Consejos de Certificación de Leña (Cocel) en la tarea de aportar sustentabilidad en el tiempo.
Desde sus perspectiva la variable cultural de la ecorregión valdiviana y chaqueña “se asemeja de forma considerable, pues: el mercado informal ocupa la mayor cantidad de la comercialización de la leña, los campesinos y los pueblos originarios tienen grave problemas con la tenencia de la tierra, los intermediarios pagan precios muy bajos a los pequeños productores y después hacen el salto en la cadena de valor. Además, la leña que se extrae informalmente y sin uso sustentable es de muy mala calidad y no respeta las condiciones laborales”, aseguró.
Exportando el Sistema
Vicente Rodríguez, Secretario Nacional del SNCL, explicó que la delegación argentina pudo conocer los componentes en Chile, intercambiando experiencias y dando cumplimiento al compromiso de transferencia técnica que tiene la Corporación de Certificación de Leña en el marco del proyecto binacional Reducción de las tasas de deforestación y degradación de los bosques nativos en Chile y Argentina.
El equipo “tuvo la posibilidad de asistir a la Feria Energía del Bosque, donde se entrevistó libremente con cada eslabón de la cadena y con las instituciones que apoyan y participan del sistema”. Ello derivó en un diálogo cercano y fluido en ambos sentidos. Relevó, en esa línea, “la visita a productores, comerciantes y consumidores de leña certificada en varias ciudades” y la posibilidad que tuvo el equipo de asistir a los consejos locales de certificación de las regiones de Los Ríos y Los Lagos que “sesionaron especialmente para recibirlos y presentarles sus gestiones y experiencia”.
“Pensando en que los argentinos deben implementar un sistema de certificación de productos forestales en el marco del proyecto binacional –afirmó Rodríguez- resulta clave que ellos conozcan y puedan replicar los componentes del SNCL instaurado en Chile. Al ser un sistema probado, pueden ir haciéndolo en un tiempo significativamente menor, pues no repetirán los errores o desaciertos que se tuvieron en Chile. En otras palabras: aprovechando la experiencia de Chile, pueden realizar una implementación más rápida en Argentina”.
“Nosotros, y principalmente nuestros socios del sector público, podemos rescatar el compromiso que las instituciones del estado Argentino han tenido con el proyecto Binacional, y que sin duda lo tendrán también en la implementación de un sistema de certificación local, ejemplo de ello es el INTA.
En provincias vecinas a la de Santiago del Estero en Argentina, ya poseen leyes para fomentar y regular el uso de leña y otros dendroenergéticos, cuestión que en Chile está lejos de ocurrir, pero que sí podemos aprender”, enfatizó.









.jpg)



.jpg)

.jpg)