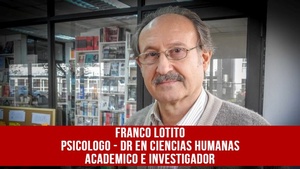El secreto bancario en Chile: ¿Barrera o garantía frente al crimen organizado?
Especialistas debaten la propuesta de levantar el secreto bancario para combatir el crimen organizado, enfatizando que las herramientas legales ya existen y el desafío radica en la eficacia de su aplicación por parte de la Fiscalía y el Poder Judicial. En paralelo, se analiza la discusión sobre el voto migrante, sus implicaciones y el complejo contexto de los cambios electorales cercanos a los comicios.
La discusión sobre el levantamiento del secreto bancario en Chile para enfrentar el crimen organizado ha cobrado relevancia en el debate público, particularmente tras declaraciones de la precandidata Jeannette Jara. Sin embargo, expertos legales, como Juan Carlos Claret, enfatizan que la legislación actual ya contempla mecanismos para acceder a esta información en el marco de investigaciones penales y juicios de familia, desestimando la necesidad de una modificación radical de la normativa.
El secreto bancario, entendido como la garantía de que los movimientos financieros de personas naturales y jurídicas no sean de conocimiento público, no es un derecho absoluto en Chile. Según Claret, un fiscal, en el contexto de una investigación penal, puede solicitar a un juez de garantía la ruptura de este secreto si el bien jurídico tutelado por la persecución penal es considerado de mayor valor. Esta medida intrusiva, fundamental para la recopilación de insumos investigativos, requiere solo de "indicios" o "sospechas" por parte del Ministerio Público, no de certeza ni convicción plena. "Con esa sospecha me basta, ingresen al secreto bancario. ¿Con eso es suficiente para que te levanten hoy día el secreto bancario? Sí", afirmó Claret, destacando que incluso una persona puede no saber que sus cuentas están siendo investigadas o sus comunicaciones intervenidas.
Además del ámbito penal, los tribunales de familia también tienen la facultad de solicitar a la Comisión de Mercado Financiero información bancaria en juicios de alimentos, lo que permite acceder a cartolas y movimientos para asegurar el cumplimiento de las obligaciones.
La propuesta de "levantar" el secreto bancario, en el sentido de eliminarlo o flexibilizarlo para que otros organismos como el Servicio de Impuestos Internos (SII) tengan acceso irrestricto, genera reparos entre los especialistas. Claret advierte que una medida de este tipo podría llevar a la fuga de capitales y al lavado de dinero fuera del país. Más allá de lo práctico, se subraya el valor de la protección del individuo frente a la arbitrariedad del Estado. "Yo creo que aún así es más valioso que un ciudadano tenga un escudo frente a la arbitrariedad del Estado", puntualizó Claret, defendiendo la prerrogativa del Ministerio Público como el organismo idóneo para estas indagaciones, en contraste con entidades que podrían actuar como "juez y parte", como el SII.
El principal reproche de los expertos no es la falta de herramientas legales, sino la "sensatez en la discusión" y la eficiencia en su aplicación. La creación de la fiscalía supraterritorial para el crimen organizado es vista como un avance, pero se insiste en la necesidad de que los fiscales "hagan la pega" y utilicen las facultades ya existentes de manera efectiva para perseguir este tipo de delitos.
Otro punto de discusión de alta contingencia es el derecho a voto de los migrantes, tema que actualmente se discute en el Congreso chileno. La polémica se intensifica por el contexto de la reciente implementación del voto obligatorio y la proximidad de futuras elecciones.
La discusión sobre el voto migrante tiene dos aristas: la adjetiva y la sustantiva. En lo adjetivo, existe consenso en que "no es sano hacer una reforma electoral a tres meses de la elección", ya que cambiar las reglas del juego tan cerca de los comicios genera incerteza y puede interpretarse como una estrategia política.
En lo sustantivo, se aborda el principio de "pertenencia territorial" como fundamento para otorgar derechos políticos a extranjeros. La idea es que las decisiones comunitarias influyen directamente en la vida de quienes residen en un territorio por un tiempo prolongado. Actualmente, la ley chilena permite aspirar a la ciudadanía después de cinco años de residencia en el país, lo que habilita la participación en procesos electorales una vez obtenida la nacionalización.
Si bien no hay un consenso absoluto sobre si el plazo de residencia debe ser de cinco o diez años para el ejercicio del sufragio, expertos como Juan Carlos Claret se muestran abiertos a la discusión, defendiendo el derecho al voto para aquellos extranjeros que han regularizado su situación y tienen residencia definitiva. La preocupación subyace en que cambios abruptos en la normativa electoral puedan vulnerar principios fundamentales, evocando incluso episodios históricos como el apartheid en Sudáfrica, donde la negación de derechos políticos a poblaciones radicadas se justificó bajo el argumento de su "transitoriedad".
La obligatoriedad del voto, ya establecida constitucionalmente, también genera controversia en lo relativo a las multas por inasistencia. La falta de acuerdo en el Congreso sobre este punto ha llevado a una discusión recurrente en cada ciclo electoral, lo que refleja la dificultad de consensuar medidas que afectan directamente a los incumbentes.
En definitiva, ambos debates —secreto bancario y voto migrante— evidencian la tensión entre la necesidad de modernizar y adaptar el marco legal chileno a los desafíos actuales y la importancia de preservar garantías fundamentales, así como la madurez política para abordar estos temas sin caer en la improvisación o el cálculo electoral cortoplacista.
Fuente información: J.C. Claret
La discusión sobre el levantamiento del secreto bancario en Chile para enfrentar el crimen organizado ha cobrado relevancia en el debate público, particularmente tras declaraciones de la precandidata Jeannette Jara. Sin embargo, expertos legales, como Juan Carlos Claret, enfatizan que la legislación actual ya contempla mecanismos para acceder a esta información en el marco de investigaciones penales y juicios de familia, desestimando la necesidad de una modificación radical de la normativa.
El secreto bancario, entendido como la garantía de que los movimientos financieros de personas naturales y jurídicas no sean de conocimiento público, no es un derecho absoluto en Chile. Según Claret, un fiscal, en el contexto de una investigación penal, puede solicitar a un juez de garantía la ruptura de este secreto si el bien jurídico tutelado por la persecución penal es considerado de mayor valor. Esta medida intrusiva, fundamental para la recopilación de insumos investigativos, requiere solo de "indicios" o "sospechas" por parte del Ministerio Público, no de certeza ni convicción plena. "Con esa sospecha me basta, ingresen al secreto bancario. ¿Con eso es suficiente para que te levanten hoy día el secreto bancario? Sí", afirmó Claret, destacando que incluso una persona puede no saber que sus cuentas están siendo investigadas o sus comunicaciones intervenidas.
Además del ámbito penal, los tribunales de familia también tienen la facultad de solicitar a la Comisión de Mercado Financiero información bancaria en juicios de alimentos, lo que permite acceder a cartolas y movimientos para asegurar el cumplimiento de las obligaciones.
La propuesta de "levantar" el secreto bancario, en el sentido de eliminarlo o flexibilizarlo para que otros organismos como el Servicio de Impuestos Internos (SII) tengan acceso irrestricto, genera reparos entre los especialistas. Claret advierte que una medida de este tipo podría llevar a la fuga de capitales y al lavado de dinero fuera del país. Más allá de lo práctico, se subraya el valor de la protección del individuo frente a la arbitrariedad del Estado. "Yo creo que aún así es más valioso que un ciudadano tenga un escudo frente a la arbitrariedad del Estado", puntualizó Claret, defendiendo la prerrogativa del Ministerio Público como el organismo idóneo para estas indagaciones, en contraste con entidades que podrían actuar como "juez y parte", como el SII.
El principal reproche de los expertos no es la falta de herramientas legales, sino la "sensatez en la discusión" y la eficiencia en su aplicación. La creación de la fiscalía supraterritorial para el crimen organizado es vista como un avance, pero se insiste en la necesidad de que los fiscales "hagan la pega" y utilicen las facultades ya existentes de manera efectiva para perseguir este tipo de delitos.
Otro punto de discusión de alta contingencia es el derecho a voto de los migrantes, tema que actualmente se discute en el Congreso chileno. La polémica se intensifica por el contexto de la reciente implementación del voto obligatorio y la proximidad de futuras elecciones.
La discusión sobre el voto migrante tiene dos aristas: la adjetiva y la sustantiva. En lo adjetivo, existe consenso en que "no es sano hacer una reforma electoral a tres meses de la elección", ya que cambiar las reglas del juego tan cerca de los comicios genera incerteza y puede interpretarse como una estrategia política.
En lo sustantivo, se aborda el principio de "pertenencia territorial" como fundamento para otorgar derechos políticos a extranjeros. La idea es que las decisiones comunitarias influyen directamente en la vida de quienes residen en un territorio por un tiempo prolongado. Actualmente, la ley chilena permite aspirar a la ciudadanía después de cinco años de residencia en el país, lo que habilita la participación en procesos electorales una vez obtenida la nacionalización.
Si bien no hay un consenso absoluto sobre si el plazo de residencia debe ser de cinco o diez años para el ejercicio del sufragio, expertos como Juan Carlos Claret se muestran abiertos a la discusión, defendiendo el derecho al voto para aquellos extranjeros que han regularizado su situación y tienen residencia definitiva. La preocupación subyace en que cambios abruptos en la normativa electoral puedan vulnerar principios fundamentales, evocando incluso episodios históricos como el apartheid en Sudáfrica, donde la negación de derechos políticos a poblaciones radicadas se justificó bajo el argumento de su "transitoriedad".
La obligatoriedad del voto, ya establecida constitucionalmente, también genera controversia en lo relativo a las multas por inasistencia. La falta de acuerdo en el Congreso sobre este punto ha llevado a una discusión recurrente en cada ciclo electoral, lo que refleja la dificultad de consensuar medidas que afectan directamente a los incumbentes.
En definitiva, ambos debates —secreto bancario y voto migrante— evidencian la tensión entre la necesidad de modernizar y adaptar el marco legal chileno a los desafíos actuales y la importancia de preservar garantías fundamentales, así como la madurez política para abordar estos temas sin caer en la improvisación o el cálculo electoral cortoplacista.
Fuente información: J.C. Claret